
La Joven de las Tijeras de Sueño
En un barrio humilde de Salto, donde las calles se llenan de hojas naranjas en otoño y los perros duermen bajo los árboles al sol, vivía Milagros. Tenía veinte años, el cabello siempre recogido con una gomita vieja, las manos ásperas por los trabajos que había hecho y una mirada llena de algo que nunca se quebraba: sueños.
Desde que era niña, Milagros soñaba con ser peluquera. Miraba cómo su madre se cortaba el pelo frente al espejo con unas tijeras gastadas y cómo sus vecinas se arreglaban unas a otras en sillas plásticas en los patios. Ella lo veía como un arte. Soñaba con tener un salón propio, con lavar cabezas en piletas brillantes y con que la gente saliera feliz por haber pasado por sus manos.
Pero los sueños, a veces, parecen muy lejos de la realidad. Milagros no tenía dinero ni para comprarse un par de tijeras profesionales. Menos aún para pagar un curso. Alquilar un local, pagar luz, agua, comprar productos… todo sonaba como algo imposible.
Así que, con una decisión silenciosa, fue a una empresa de packing de naranjas. Empezó a trabajar allí temprano en la mañana, soportando el frío del galpón, las largas horas de pie y las manos mojadas. No se quejaba. Cada vez que le dolían los pies o los dedos se le entumecían por el agua, pensaba en un espejo grande, una silla giratoria y alguien sonriendo frente a ella mientras le cortaba el cabello.
Durante meses, juntó cada peso. Usaba siempre la misma ropa, comía arroz con huevo frito o pan con mate cocido. No salía, no se compraba nada. Lo único que compró, después de mucho esfuerzo, fue un par de tijeras profesionales. Brillaban como un pedacito de futuro.
Con lo ahorrado, se inscribió en un curso anual de peluquería. Iba todas las noches, después del trabajo. A veces, con ojeras, otras veces con dolor de espalda, pero nunca faltaba. Se sentaba adelante, preguntaba, practicaba. Era la primera en llegar y la última en irse.
En el trabajo, nadie sabía que después de las diez de la noche, ella estaba lavando cabezas en un maniquí. En la peluquería, nadie sabía que ella durante el día levantaba cajones de fruta. Pero Milagros lo sabía. Y eso la mantenía fuerte.
Ya había cursado nueve meses. Su técnica era impecable, tenía una delicadeza especial con las manos. Soñaba despierta con cómo iba a decorar su local cuando se recibiera. Tenía ya una pequeña reserva para alquilar un local modesto y comprar lo mínimo: una silla, un espejo grande y una pava eléctrica para cebar mate a las clientas.
Pero entonces, el golpe. En la empresa de packing hicieron recortes. La sacaron. Le dieron una caja con algunas cosas y una sonrisa vacía. Esa noche, al volver a casa, abrió su libreta de ahorros y supo que si quería pagar alquiler, luz y comida hasta fin de año, iba a tener que usar el dinero que tanto le costó juntar.
Podría haberse quebrado. Llorar. Dejar el curso. Pero no. Al otro día, con la misma determinación con la que había comenzado todo, fue a hacer el curso de manipulación de alimentos en la intendencia. Al día siguiente habló con una amiga que vivía frente a su casa y le propuso usar su vereda para vender tortas fritas.
La idea era simple: cubrir lo mínimo, comer, y no tocar el dinero del sueño.
Empezó un jueves lluvioso. Ese día vendió poco. Pero el viernes, el olor se extendía por la cuadra. El sábado, ya tenía gente esperando. No vendía solo tortas fritas: las envolvía en servilletas con frases que ella escribía a mano. “Todo empieza con un sueño”, decía una. “No abandones lo que te hace brillar”, decía otra.
En tres meses, no solo cubrió sus gastos, sino que ganó respeto. Su historia empezó a correr. En la peluquería donde estudiaba, todos la admiraban. Cuando terminó el curso, el profesor le dijo:
—Vos no necesitás suerte, Milagros. Vos sos la suerte hecha persona.
Al mes, alquiló un pequeño local. Una silla, un espejo, una mesita para los peines. Pintó las paredes de rosa claro con ayuda de su prima. Su tía le regaló una cortina. Su hermano le ayudó con la electricidad. El cartel de afuera decía: “Milagros Estilo”.
El primer día, no esperaba más que una clienta. Pero a la hora de abrir, ya había cinco personas esperando. Y no era por los peinados. Era por ella. Por su sonrisa, su historia, su lucha. Gente que no se había cortado el pelo en meses, iba solo para contarle que estaban orgullosos.
En un mes, tenía turnos agendados. En seis meses, tuvo que contratar a otra chica. En un año, abrió un segundo local.
Milagros no se volvió millonaria. Pero sí rica en respeto, dignidad y amor por lo que hacía.
Enseñanza:
La historia de Milagros nos enseña que no hay sueño pequeño cuando se lucha con el alma. Que no tener recursos no es lo mismo que no tener poder. Que las oportunidades se crean cuando el deseo es más grande que el miedo. Y que la verdadera belleza no está solo en los peinados que hacemos, sino en el coraje de no dejar de creer en uno mismo, incluso cuando todo parece estar en contra.
- 29/06/2025
- 379
- Cuentos para antes de dormir
- 0 comentarios
CompartirEn Redes
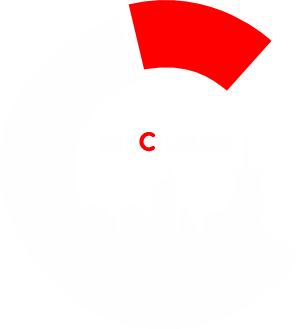


Añadir Comentario