
La Palmera que quería caminar
En la Isla de los Cardenales, un pequeño paraíso escondido en medio del océano Atlántico, se alzaba una palmera diferente a todas las demás. Su nombre era Coco, y no porque diera los cocos más dulces —que también lo hacía—, sino porque su espíritu era curioso y soñador como ningún otro.
Coco era alta, con un tronco elegante que se curvaba ligeramente hacia el este, como si intentara mirar más allá del horizonte. Sus hojas eran grandes y verdes, brillaban bajo el sol como si estuvieran hechas de esmeralda, y cada vez que la brisa pasaba, sus ramas susurraban pensamientos al viento. A diferencia de las demás palmeras, que parecían conformes con crecer en un solo lugar, Coco tenía un anhelo profundo: quería caminar y explorar el mundo.
Desde su sitio en la playa, Coco observaba con fascinación a los cangrejos azules, como Antonio y Catalina, que corrían de un lado a otro como si tuvieran siempre algo importante que hacer. Envidiaba a los pelícanos y chajás que planeaban sobre las olas, y sentía una punzada de emoción cada vez que algún velero pasaba a lo lejos, navegando hacia lo desconocido.
—Ay, si pudiera tener piernas, aunque fuera por un rato… —suspiraba.
Un día, después de una noche de tormenta, llegó a la isla un extraño personaje: un viejo y desaliñado botánico uruguayo llamado Don Baltasar, que había naufragado allí con su pequeña embarcación mientras buscaba especies mágicas del trópico. Llevaba lentes redondos, sombrero de paja agujereado, una mochila repleta de frascos, y hablaba solo con su perro, Pepe, un terrier uruguayo blanco con manchas negras que olfateaba todo como si buscara respuestas en cada grano de arena.
Baltasar fue el primero en notar algo especial en Coco.
—Mirá vos… esta palmera tiene una energía rara —murmuró—. No es común que un árbol despierte tanta curiosidad.
Esa misma noche, mientras el viento silbaba entre las hojas y la luna se alzaba redonda sobre el mar, Coco volvió a intentar lo imposible: moverse. Hizo fuerza con sus raíces, intentó empujar con todo su tronco, pero nada. Solo logró que cayeran dos cocos, que rodaron perezosamente hacia la orilla.
—Otra vez no… —murmuró, triste.
El viento, un viejo amigo que solía pasar silbando por la isla, le susurró:
—Coco, cada uno tiene su modo de viajar. Vos no podés moverte, pero tus cocos sí. Vos plantás caminos sin moverte del lugar.
El sol, cálido y sabio, intervino desde lo alto:
—Y no subestimes lo que ves. Muchos cruzan el mundo y no ven lo que vos ves todos los días: el primer rayo del amanecer, el baile de los peces en la rompiente, la sonrisa del cielo cuando cae la tarde.
Coco quería creer esas palabras, pero algo en su interior seguía sintiéndose incompleto.
Días después, uno de sus cocos fue recogido por un cangrejo joven llamado Tobías, que, curioso como ella, soñaba con cruzar la isla entera. Con la ayuda de otros cangrejos, llevó el coco hasta la costa norte, donde las olas lo arrastraron lejos.
Ese coco flotó durante semanas por el mar, fue picoteado por gaviotas, empujado por tortugas, y finalmente llegó a una isla vecina donde brotó una nueva palmera: una pequeña, brillante y traviesa, que se llamó Lucerita.
Lucerita creció con los cuentos del mar que le traían las olas. Soñaba con conocer a Coco, su madre-palmera, de quien decían había nacido con alma de exploradora. Y un día, un loro viejo llamado Pancho, que volaba entre islas llevando semillas, le trajo un mensaje de viento:
—Tu madre no caminó, pero su sueño sí lo hizo. Vos sos prueba de eso.
En la isla original, mientras tanto, Don Baltasar investigaba un fenómeno extraño: la tierra cerca de Coco se movía como si estuviera viva. Él pensaba que eran raíces gigantes, pero en realidad era algo más.
Una noche de luna llena, Coco empezó a soñar. En su sueño, un antiguo espíritu del monte —un ser invisible que protegía a las plantas de corazón puro— se le apareció. Se llamaba Yaguatirí, tenía forma de jaguar hecho de hojas y humo, y le habló así:
—Coco, vos tenés magia en tus raíces, pero no del tipo que camina. Tu misión es más profunda: conectar los mundos sin moverte. Sos puente entre islas, entre especies, entre tiempos.
A la mañana siguiente, Coco despertó distinta. Ya no estaba triste. Desde lo alto, su copa parecía más luminosa. Sus frutos empezaron a caer más seguido, y cada uno llegaba más lejos, como si tuvieran destino.
Don Baltasar, sorprendido, anotó en su cuaderno:
“Esta palmera no se mueve, pero está viva de una forma distinta. Parece que sabe algo que nosotros no.”
Pasaron los años. Coco se convirtió en madre de muchas otras palmeras, esparcidas por islas y costas, cada una con rasgos distintos: algunas altas, otras bajitas, algunas con cocos violetas, otras que daban sombra más fresca que el agua. Todas conectadas a Coco por una especie de red mágica subterránea, invisible, como un sistema de raíces que unía corazones y sueños.
Un día, una de sus hijas, Lucerita, logró que unos tucanes la ayudaran a volar en trozos de madera flotante hasta la isla de Coco. Cuando llegó, con su tronco aún joven y sus hojas vibrantes, se inclinó emocionada.
—Gracias por darme la oportunidad de crecer. Aunque vos no caminaste, nos hiciste viajar a todos.
Coco, orgullosa, meció sus hojas al ritmo del viento. Entendió, por fin, que hay más de una manera de caminar.
Enseñanza
La palmera Coco nos enseña que hay formas de viajar que no necesitan piernas, formas de transformar sin moverse, y formas de cambiar el mundo solo siendo fiel a lo que uno es. A veces, los sueños que no se cumplen como imaginamos, florecen en otros de maneras más grandes de lo que pudimos soñar.
- 02/07/2025
- 389
- Cuentos para antes de dormir
- 0 comentarios
CompartirEn Redes
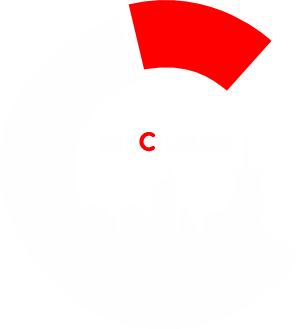


Añadir Comentario